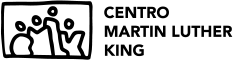Esta exclamación constituye una verdadera profesión de fe, semejante a la de aquella mujer que mientras Jesús hablaba le dijo: “¡Feliz la que te dio a luz y te crió!” (Lc 11,27).
En Bolivia, como en otros países de América latina, el pueblo es muy aficionado a los diminutivos: el pan es “pancito”, el café es “cafecito”, el papá es “papito”, el soldado es “soldadito”, el cura es el “padrecito”, la religiosa es la “madrecita”, incluso el muerto es un “muertito” y si el muerto es un niño, es “un angelito”… Estos diminutivos significan familiaridad, cercanía, cariño, algo entrañable y sencillo. En este contexto se puede comprender que también Dios sea llamado “Diosito”.
Llamar a Dios “Diosito” está muy lejos de concebirlo como el Primer motor inmóvil, la Causa de las causas, el Ser necesario y Absoluto, el Ser del cual no se puede pensar nada mayor, como lo formularon filósofos helénicos o escolásticos medievales. No es tampoco el Dios tremendo y fascinante, ni el “totalmente Otro” de los fenomenólogos de la religión.
Tampoco es el Dios que algunos teólogos llaman el Misterio absoluto y sin orillas, el Dios siempre mayor, el Dios inaccesible envuelto siempre en la tiniebla de la incognoscibilidad infinita. No es el Dios “omnipotente y sempiterno” al que invoca de ordinario nuestra liturgia en sus oraciones. Menos aún “Diosito” es el Yahvé terrible que se manifiesta entre rayos y truenos en el Sinaí, ni es el Juez castigador implacable de muchas predicaciones moralizantes o de la misma pintura del juicio final de la capilla Sextina. Tampoco es el Dios del credo Niceno-constantinopolitano.
“Diosito” es un Dios cercano, familiar, bueno, perdonador, misericordioso, que desea que seamos felices, que tengamos vida en abundancia. Es el mismo Dios al que Jesús llamaba Abbá, es decir “papito”, incluso en Getsemaní en sus momentos de angustia ante la cercanía de su pasión (Mc 14,36). “Diosito” refleja una imagen paterna y también materna de Dios, porque como dice el profeta, aunque una madre se olvidase de sus hijos, él no se olvida de nosotros (Is 49, 15), él tiene entrañas de misericordia, nos cuida, nos protege, está siempre cerca de nosotros. No es el Dios abstracto de la mística renano-flamenca sino más bien el Dios que Teresa de Lisieux descubrió en su pequeño camino de la infancia espiritual.
Indudablemente esta imagen del Diosito está estrechamente ligada a la encarnación y nacimiento de Jesús, cuando la Palabra eterna se hace carne y habita entre nosotros (Jn 1, 14), se despoja de su gloria y se hace semejante a nosotros (Fil 2, 6-7). Es una imagen que nace de la contemplación de Jesús niño, el Niño Manuelito, como le llama el pueblo, el Dios hecho pequeñez humana, que el pueblo creyente adora en la noche de navidad y venera en los pesebres de sus casas. Es sin duda el Espíritu del Resucitado el que nos permite gritar ¡Abba! o ¡Padre! (Rm 8,15; Gal 4, 4), el que nos permite llamar a Dios, “Diosito”.
Pero este Diosito, añadía la sencilla mujer cochabambina, “nos acompaña siempre”.
No es un Dios que permanece invulnerable e insensible en la lejanía, como los dioses del Olimpo, ni nos deja abandonados a nuestra propia suerte, como náufragos en medio del mar de la vida, sino que camina con su pueblo, escucha el clamor de los oprimidos en Egipto, acompaña a los Israelitas en su marcha por el desierto, en su historia de luces y sombras y les hace retornar del exilio de Babilonia a Palestina.
Es el Señor resucitado que se juntó como peregrino desconocido a los discípulos de Emaús, les explicó las escrituras y compartíó con ellos el pan (Lc 24, 13-35). Es el Señor que dijo que estaría siempre con nosotros hasta el fin de la historia (Mt 28, 20) y a través del Espíritu acompaña a la Iglesia en su peregrinación, guía a la humanidad y llena el universo, como el Vaticano II ha enseñado, al hablar de los signos de los tiempos (GS 11). En él existimos, nos movemos y somos, como afirmó Pablo en el areópago de Atenas, citando a algunos poetas griegos (Hch 17,28).
“Diosito” nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida, en momentos de felicidad y de turbación, y no nos abandonará en el momento de nuestra muerte, porque es el que resucitó a Jesús de entre los muertos y también resucitará nuestros pobres cuerpos mortales (Rm 8, 11; Flp 3, 21). ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? (Rm 8, 28-39). “Diosito” fundamenta nuestra esperanza, porque nos acompaña siempre, es el Dios-con-nosotros.
Muchos teólogos han buscado una fórmula breve del cristianismo que compendie el credo y responda a nuestros días. “Diosito nos acompaña siempre” puede ser una fórmula breve que resume toda la revelación bíblica expresada a través del sentido de la fe del pueblo sencillo. Algunos biblistas afirman que el centro de la revelación no es afirmar que Dios existe, sino que Dios acompaña siempre a su pueblo. Esto el pueblo pobre y sencillo no lo ha aprendido de libros o cursillos, lo ha experimentado en su propia vida. Diosito nos acompaña siempre resume en lenguaje popular gran parte de la historia de salvación bíblica. Es una versión popular del evangelio, es como el credo de los pobres
La exultación mesiánica de Jesús quien lleno del gozo del Espíritu bendijo al Padre porque había ocultado los misterios del Reino a los sabios y entendidos y se los había dado a conocer a los pequeños (Lc 10, 21), no ha sido tomada demasiado en serio ni por la Iglesia en general, ni por la teología en concreto. Estos pequeños y sencillos son lo que Eduardo Galano llama los “nadies”, Jon Sobrino las “víctimas” y Gustavo Gutiérrez los “insignificantes”, son los que no tienen poder ni saber, los que no cuentan. Pablo nos dirá que estos pobres y despreciados a los ojos del mundo han sido escogidos por Dios para confundir a los sabios y poderosos del mundo (1 Cor 1, 26-31).
Esta sabiduría cristiana popular fruto de la connaturalidad que tiene el pueblo con el evangelio de Jesús, de su sentido de la fe, del que habla Vaticano II (LG 12), no la tenemos de ordinario muy en cuenta. No nos acabamos de creer que el Espíritu hable por los pequeños y sencillos y que ellos posean la unción del Espíritu (1 Jn 2, 20.27).
Evangelizamos al pueblo, enseñamos catecismo, predicamos, hacemos teología y pastoral con conceptos y lenguajes elaborados por sabios y letrados, que muchas veces presentan una imagen de un Dios Todopoderoso y Omnipotente más cercana a los señores feudales y reyes de la tierra , a los terratenientes y grandes empresarios y financieros, a los ricos y poderosos del Primer mundo, que al Dios clemente y compasivo Padre de Jesús, el Dios de los pobres, el Dios del Magnificat que derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, el Dios que Simeón descubrió en el templo en aquel Niño que una pareja campesina ofrecía al Señor (Lc 2, 22-35). Nuestro Dios, el que predicamos y enseñamos en el catecismo, muchas veces está muy alejado del “Diosito” del pueblo sencillo. Tal vez por esto el pueblo pobre y sencillo se aleja de la Iglesia oficial y vive su fe un tanto al margen de la institución, de manera informal. Y tal vez por esto el mismo Primer mundo siente un rechazo de esta imagen de Dios.
En cambio a Jesús de Nazaret, el pueblo le entendía. Hablaba con autoridad pero de forma sencilla, con parábolas, con ejemplos caseros sacados de la vida, con imágenes populares, del campo, del trabajo, de la vida familiar. ¿Entiende el pueblo sencillo de hoy la liturgia, las homilías, las encíclicas del magisterio de la Iglesia? ¿Le falta al pueblo sencillo inteligencia para comprender o más bien a nosotros, sabios y prudentes, nos falta comprensión profunda del evangelio para poderlo transmitir a los pobres? Evangelizar a los pobres es uno de los grandes signos mesiánicos (Lc 7, 22). Pero ¿cómo evangelizar a los pobres? ¿No habría que partir de sus necesidades vitales, de sus mismas vivencias y de sus expresiones de fe popular?
Pero además la expresión “Diosito nos acompaña siempre” es un desafío y un grito profético para los sectores del Primer mundo, también de América latina, para quienes Dios ha muerto, o es algo que pertenece a la época pre-industrial y pre-científica, algo absurdo, un residuo cultural ante el cual vale más ser escépticos e indiferentes, mantener una duda metódica, permanecer en un prudente y cómodo agnosticismo, guardar silencio. Para muchos no es “políticamente correcto” hablar de Dios, ni confesar públicamente que uno es creyente. Uno se expone a recibir críticas o, lo que es peor, a recibir una sonrisa, mezcla de extrañeza y compasión. Frente a estos sectores ilustrados, el pueblo pobre y sencillo confiesa que Dios realmente existe y nos acompaña siempre. No es un enigma, no es un absurdo, es un misterio de cercanía y bondad, es “Diosito”.
Una vez más es verdad que los pobres nos evangelizan, nos ofrecen una imagen diversa de Dios, que podrá y deberá sin duda ser profundizada, iluminada por la fe y la razón, ser nuevamente evangelizada, pero que posee la verdad y la sabiduría propia del credo de los pobres. Los pobres son un lugar teológico y hermenéutico privilegiado para comprender el evangelio. No acabamos de aceptarlo. Y menos aún cuando es una mujer pobre la que a veces nos evangeliza…
El obispo poeta Casaldáliga que vive entre los insignificantes del pueblo, lo ha expresado rotundamente: “El Espíritu ha decidido administrar el octavo sacramento: ¡la voz del Pueblo!”
Víctor Codina es sacerdote jesuita