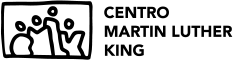Por: Ania Terrero
Tomado de Cubadebate

El escenario: un consultorio médico. Tras la revisión de rutina a una bebé de casi ocho meses, la doctora preguntó a la joven mamá, casi afirmó: “Me imagino que ahora ya no volverás a trabajar, ¿no? Te vas a quedar en la casa cuidando a la niña”.
La muchacha, sorprendida, pero entre risas, respondió: “Claro que no. En cuanto cumpla el año y camine, ella va para el círculo y yo a trabajar”. La facultativa, con cara de preocupación, ripostó: “Es que en cuanto empiezan en el círculo se enferman por todo. En la casa están más seguros”. La otra, menos risueña, le dijo: “Pues tendrá que coger los anticuerpos…”.
En un intento de broma la especialista suspiró: “Ay chica… con lo buena madre que tú habías salido”. Silencio. ¿Qué se responde a eso? Hay dos verdades implícitas en ese comentario, pensó la joven. Uno: la doctora no estaba segura al principio de que ella sería una buena madre. Dos, en cuanto decida enviar a la niña al círculo, dejará de serlo.
Al parecer, para ser buena madre hay que quedarse en casa, educando y cuidando a los hijos. Como si hubiera un único modelo de maternidad. Como si se tratara otra vez de que el padre provea y la madre crie. Esta es una historia real, cercana, en Cuba. Y significa mucho.
Los estereotipos empiezan temprano
Cuando Aníbal era pequeño, jugaba con muñecas. Las maestras del círculo, preocupadas, mandaron a buscar a su madre. “El niño llega y se pone a jugar a las casitas con las hembras, a lo mejor hay que llevarlo a un psicólogo…”, le dijeron. Mi mamá, asombrada, les respondió: “¿Y qué tiene que ver? Él está acostumbrado a ser el papá de las muñecas de sus hermanas”.
Mi hermano tenía carros, parqueos, robots, herramientas de construcción, trompos… y le encantaban. Pero conmigo y con Amanda, como principales aliadas de juegos, no le quedaba de otra que ser unos días el papá de nuestras casitas y otros el coordinador de las competencias de carros. Cuando llegó al círculo, reprodujo todos esos comportamientos. No entendía ni nunca supo aquello de que había juegos distintos para niñas y niños. No le hacía falta. Era feliz.
Los roles de género son funciones que se asignan a las personas dependiendo del sexo con el que nacen y que, a largo plazo, marcan el modo en que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Son transmitidos y adquiridos de manera casi inconsciente desde el nacimiento, a través de la familia, la educación, los medios de comunicación y otras vías. Empiezan con aquello de que los niños se visten de azul y las pequeñas de rosado, pero continúan presentándose de diversos modos en cada etapa del crecimiento.
Juguetes asignados por sexo, películas animadas sobre princesas que esperan ansiosas a un príncipe azul que les resuelva la vida, canciones y cuentos infantiles que reproducen sexismos de toda clase… La lista es larga y apenas hablamos de la infancia.
En la adolescencia, muchas veces, a ellos se les enseña que no deben llorar, que los tipos duros no necesitan ser románticos, que mientras más novias tengan más hombre serán, que tienen que trabajar y llevar el dinero a casa. Y a ellas, casi todo lo contrario: que no pueden ser promiscuas porque serán valoradas como menos, que tienen que arreglarse y vestirse para atraer pareja, que hay cánones de belleza que deben cumplir, que, aunque estudien y se conviertan en buenas profesionales, la maternidad debe estar entre sus planes.
Van construyéndose, de a poco, los roles que los marcarán en el futuro y se dibujan bien pronto diseños muy esquemáticos de cómo deben ser y funcionar las relaciones de pareja y de familia. Las personas son influenciadas por formas de actuar, expectativas y obligaciones impuestas por estos roles. Los niños, al llegar a adultos, reproducen lo que consideran normal.
La casa les toca a ellas
Un par de años atrás un piropo me puso a pensar. Un muchacho me dijo que, como yo era tan linda, me daría un lugar en su casa, para que la pusiera bonita y no tuviera que salir a pasar trabajo. Más allá del acoso implícito en aquello, me molestó la esencia del comentario. Para él, mi lugar no estaba en la calle, trabajando y pasando calor, sino cuidando y adornando su casa. Y esto, además, debería ser una especie de privilegio para mí.
Recientemente, desde que soy mamá, más de una vez al pasear sola con mi hija me han gritado comentarios del tipo: “No te preocupes, mi vida, que con una madre como tú a esa niña siempre tendrá un papá que la mantenga”.
No faltarán los que digan que tanto el primero como los otros son “piropos de toda la vida”, “herencia de la cultura dicharachera del cubano”, “una parte esencial de nuestra idiosincrasia”. Pero, además de ser muestras de acoso, detrás de estas “ocurrencias” se esconde una distribución sexista de roles que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Las mujeres, señores, estamos para cuidar la casa, para enorgullecer y satisfacer a los hombres, para hacerlos quedar bien. Y ellos, a cambio, nos mantienen a nosotras y a nuestros hijos.
Lo peor de todo es que llevamos años intentando desprendernos de esos estereotipos y tras mucho esfuerzo, solo lo hemos conseguido a medias. Las que nos precedieron lograron salir de las cocinas, comenzaron a conquistar el mundo, se graduaron de ciencias e ingenierías, accedieron a plazas que históricamente estaban destinadas a los hombres, ganaron protagonismo en la política y en los espacios públicos.
En Cuba, por ejemplo, basta con revisar las estadísticas para comprobar que las mujeres han llegado a todos los espacios. Están en el parlamento, en las asambleas del Poder Popular a todos los niveles, en los centros de investigación científica, en las fiscalías, en las universidades, en los medios de prensa… En algunos lugares, incluso, son mayoría.
Sin embargo, mientras ellas salen a compartir profesiones del mundo exterior, muy pocos hombres entran a colaborar en el hogar. El resultado: mujeres con dobles jornadas de trabajo, por el día puertas afuera y por la noche en la casa. Ahora, casi siempre, están obligadas a combinar sus roles tradicionales de madres y amas de casa con las nuevas conquistas profesionales.
En algunos casos más avanzados, donde los hombres han comenzado a compartir los quehaceres domésticos, ellas siguen siendo las organizadoras de la rutina familiar. En las teorías feministas a esto se le llama “carga mental”. Cuando los hombres esperan a que las mujeres les asignen responsabilidades dentro del hogar, inconscientemente, asumen que ellas son las únicas que dominan qué, cuándo y cómo hacer.
El problema radica en que cuando ellas asumen el rol de organizadoras y a la vez se ocupan de parte de las tareas, en realidad están haciendo las tres cuartas partes del trabajo. La carga mental significa que en ellas recae el peso simbólico de la casa. Tienen que estar al tanto y acordarse de todo. Es un trabajo que, por lo general, asumen en solitario, que se suma a todo los demás y, en definitiva, es invisible, agotador.
Madres y padres, cuando todo se complica
Desde que mi hija Ainoa llegó al mundo, hace ocho meses, muchos me han dicho que la maternidad es lo más importante de mi vida, que todo lo demás pasa a un segundo plano, que me debo sacrificar para criarla bien. En cierto modo, es cierto. El asunto está en que muy pocos les exigen a los padres el mismo nivel de sacrificio. La maternidad no significa necesariamente renunciar a todo lo demás, cuando hay una paternidad responsable que la acompaña. No estaría escribiendo estas líneas si no fuera así.
Muchas veces, con la llegada de los hijos, los roles de género suelen polarizarse aún más. En Cuba, con la garantía de una licencia de maternidad que respeta el primer año del nuevo bebé, tras el parto las madres se quedan en casa, no duermen, aprenden a criar. Los padres, casi siempre, continúan en el trabajo para asegurar los ingresos.
Influenciados por factores como la lactancia materna y la recuperación asociada al puerperio, una y otra vez, se reproduce inconscientemente el esquema de mamá cuidadora y papá proveedor. Al menos, durante el primer año. De hecho, aunque en nuestro país se reconoce la licencia de paternidad, muy pocos hombres se acogen a ella.
Todo se enreda aún más cuando las mujeres regresan a trabajar. Entonces, ellas deben combinar las exigencias de sus plazas laborales, los quehaceres hogareños, la “carga mental” y, también, la atención a los hijos. Muchas veces sin ninguna participación del hombre.
Pero, ¿qué pasa cuando el padre asume un rol activo en la atención de los hijos y las labores domésticas, cuando las tareas se comparten con equidad? En esos casos, sufren más de una vez la discriminación de una sociedad que no está acostumbrada a encontrarlos en esos roles.
Cuando a los padres se les impide formar parte activa del proceso del parto, cuando los doctores los ignoran abiertamente en las consultas, cuando llegan con sus hijos al hospital y les preguntan por la mamá, cuando la gente se sorprende al verlos andar solos con sus bebés, cuando no se les muestra en ningún producto de comunicación ocupándose de sus pequeños, una y otra vez se les excluye. La sociedad les muestra que ellos no son parte, que no les toca. Y si no se les enseña, después es muy difícil exigir.
Nuestra cultura, los medios de comunicación y la sociedad asumen y muestran a la mujer en su papel de esposa-madre y a los hombres, en su rol de trabajadores. Una y otra vez volvemos al círculo vicioso del rosa y el azul, de las que sienten y los que no lloran, de las que cambian culeros y los que buscan dinero.
No basta con que las mujeres hayan salido de la cocina y conquisten todos los días un poquito más del mundo exterior. Hay que romper la cadena, desechar los estereotipos, trascender los roles en su versión más arcaica y despojarse de sus presentaciones más solapadas.
Hacen falta más productos de comunicación equitativos, más familias que compartan todas las tareas, más mujeres en todos los espacios públicos, más padres que se acojan a la licencia de paternidad, más niños que jueguen con muñecas y menos doctoras que entiendan la buena maternidad como un asunto de quedarse en casa.