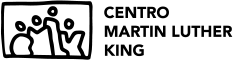El tren de la línea norte (Marcelo Martín, 2015) supone un tipo de producción inusual dentro de la no ficción cubana actual. Esto, porque se trata de un largometraje que aborda su universo temático a través de un arco temporal dilatado, haciendo de la indagación profunda en el territorio social parte esencial de su método de trabajo.
Por el contrario, el documental institucional en Cuba emprende este formato bastante poco, mientras que la producción independiente recurre en general al cortometraje, al tratamiento descriptivo y el examen epidérmico de sus asuntos.
Este largo de Marcelo Martín pone en escena un trabajo de investigación que supone penetrar la realidad de referencia, identificarse con varios personajes, volver a ellos una vez y otra en un proceso de compenetración que, además de usar a los sujetos como fuente de información, busca permitirles mostrar parte de sus creencias y afectos menos visibles.
Este método de trabajo identifica a El tren… con la anterior producción documental de Martín: el mediometraje Elena (2012), que seguía a un grupo de individuos a través de un periodo de registro que se extendía entre octubre de 2009 y enero de 2011. En ese marco temporal, la pieza observaba el proceso de deterioro del edificio homónimo, ubicado en la calle Vapor 117 del barrio de Cayo Hueso, municipio de Centro Habana, de la capital de Cuba. La edificación vive en ese periodo varias tentativas de reparación que acaban por dejarla casi en peores condiciones. Durante este tiempo, el documentalista resume la situación de espera y frustración, mayormente, a partir de la voz de los protagonistas.
Del mismo modo, El tren… encara la situación precaria de Falla, un poblado ubicado al norte de la provincia de Ciego de Ávila. Antiguo batey azucarero, el poblado vive una paradójica agonía económica y social, pese a tratarse de uno de los sitios del campo cubano dependiente de la economía azucarera cuyo ingenio no fue clausurado, como sí ocurriera con decenas de industrias de su tipo en toda Cuba, paralizadas tras un proceso de ajuste económico que impactó de manera severa a esa tradicional forma de producción, así como a los grupos humanos vinculados a ella.
El documental cubano ha visitado con frecuencia esos parajes en los últimos quince años. Merece un estudio independiente la presencia en el cine reciente de tales universos fantasmales, productos de una crisis posindustrial del modelo de desarrollo cubano posterior a la desaparición del bloque socialista. En el esquema de dependencia vigente hasta fines de la pasada década del ochenta, Cuba operaba como un eslabón esencial del sistema de complementación económica del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), proveyendo de materias primas y productos agrícolas al mercado mundial, preferiblemente la Unión Soviética y su esfera de dependencia política, y recibiendo a cambio productos industriales y tecnológicos de alto valor agregado y petróleo. Con la casi absoluta extinción de esas relaciones de intercambio, Cuba se sumió en una de las peores crisis económicas de su historia a lo largo de la década del noventa y hacia los 2000, lo que trajo el replanteo de su esfera productiva y el giro hacia una economía de servicios.
La crisis de subsistencia de muchas de las comunidades erigidas, incluso desde el siglo XVIII, alrededor de la cultura agrícola y fabril del azucar trajo consigo una crisis social. Hábitos, costumbres, redes comunitarias y estructuras de solidaridad tejidas en la larga duración encararon la disolución de su soporte material concreto y esencial. Estas fracturas han originado una red de marginalidades en el campo cubano que, a partir de la aparición de nuevos modos de subsistencia, han tendido no solo hacia prácticas ilegales y delincuenciales, sino también a la crisis de identidades locales y a un empobrecimiento atroz.
A esta decadencia múltiple del cuerpo social de Falla se aproxima Marcelo Martín en El tren… Aquí se evidencia uno de los recursos dramáticos centrales de su estilo: la unidad de lugar. Si en Elena el ámbito del edificio en ruinas opera como locus que adquiere fisonomía propia, subjetividad desplazada a través de una indirecta personalización, en El tren… el micromundo de Falla recibe idéntico tratamiento. En esta ocasión, la contextualización del marco espacial es más densa, pues una zona de la primera parte del metraje identifica aspectos de la historicidad del poblado que sostienen arraigos y rituales de pertenencia asociados a lógicas de la memoria de sus pobladores. De ello emerge una identidad elaborada a través de discursos nostálgicos, que siempre se despliegan como formas de impugnación de la situación de vida actual.
Pero, a diferencia de Elena, El tren… contiene una demanda referencial mayor. Primeramente, porque el título hace referencia al medio de transporte preferencial del circuito norte, heredado de una lógica de poblamiento y auge económico originada durante el siglo XIX. Pero, al mismo tiempo, ello activa un arco alegórico que apunta a la nación; en el primer plano del largo, un texto refiere: “Cuba es un país socialista de la América Latina insular donde el Estado es el dueño mayoritario de los medios de producción con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos”. Se coloca así en contexto el universo local desde donde se origina la representación, así como el modelo socioeconómico en que ocurre la trama. Y el viaje a través de una geografía se propone como el texto mismo.
De ahí que la operación crítica aspire a colocar el relato en un contexto de mayor ambición y alcance. La postura de Martín es, en todo momento, de denuncia y revelación de una serie de problemas sociales que incorpora a un modelo retórico basado en un recurso básico: la evidencia del dato, el peso de la verdad factual, del hecho concreto y visible; mostrar, registrar los hechos que se quiere develar. Martín da así continuidad a una postura común a la no ficción de carácter crítico con la realidad socioeconómica cubana, que tuvo un momento fundador en algunas emisiones del Noticiero ICAIC Latinoamericano de mediados de la pasada década del ochenta. Su modelo más visible en lo puramente formal era el periodismo cinematográfico y, en lo técnico, el reportaje de investigación. Ante la carencia de densidad y aspiración problematizadora del periodismo nacional, consecuencia de la negativa oficial a aceptar cuestionamientos a sus procedimientos de gestión y dirección (1) , esta clase de registros fue a la búsqueda de asuntos conflictivos de la vida social, de motivos censurables del funcionamiento de la vida cotidiana.
Esta operación tenía que ver con una suerte de ingeniería simbólica que buscaba incidir en su solución, a través de la visibilización de los problemas. Se reproducía, en el modelo de producción fílmico, el ideal de administración de lo público configurado por el patrón estatal vigente. Sus recursos favoritos eran el cine encuesta, la entrevista a distintos representantes del problema y la sugerencia de solución. Toda la operación descansaba en un supuesto: la creencia en que el develamiento del acontecimiento o fenómeno desconocido motivaría una reacción de intervención y la búsqueda de su remedio. Se apoyaba en suponer la existencia de una racionalidad externa y objetiva, destinada a solucionar y enmendar. Bien mirado, se trata de un texto cinematográfico que opera como discurso de sobriedad (en el sentido que le da Bill Nichols en La representación de la realidad), por cuanto se ofrece como intermediario en el ejercicio de la administración del Estado.
El enfoque de Martín sostiene algunos de esos rasgos y da por extintos otros. Primeramente, descree del wishful thinking de sus predecesores: no hay un ámbito institucional externo al fenómeno que condena, pues en todo caso este sería parte del problema. Tampoco se considera la madeja estatal como esfera ideal, ni mucho menos como destinatario directo de su tarea de denuncia. En realidad, la acumulación de elementos probatorios de los documentales de Martín acaba por transformar su discurso fílmico en alegato acusatorio contra amplios estratos del Estado mismo.
Esto supone una ruptura de primer orden del cineasta cubano con su supuesta función social. El artista del ICAIC formaba parte de una esfera de creencias que, además de ser parte indisoluble del sistema administrativo del Estado, y en ciertas estapas del funcionamiento mismo de la alta política, fundía su identidad con este en el modelo de producción dependiente del financiamiento estatal.
El realizador independiente del presente responde a un sistema de creencias mucho menos ajustado a la agenda administrativa y a los propósitos de la ideología oficial. Más que un factor central del funcionamiento de la hegemonía dentro de la Cuba actual, los cineastas, en grado sumo los documentalistas, son la expresión de las fracturas en la sincronía entre el discurso de la superestructura ideológica de la sociedad y sus difusores y cajas de resonancia en el espacio público.
Está por hacerse el necesario estudio de la crisis del modelo de producción centralizado del ICAIC y la pérdida de capital político de esa institución. A través de los años noventa, sobre todo a raíz del estreno en 1991 de Alicia en el pueblo de Maravillas (Daniel Díaz Torres) y de la difícil legitimación de títulos como Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío, 1993) o Pon tu pensamiento en mí (Arturo Soto, 1995), se hace patente el alejamiento de las agendas funcionales del ICAIC y del poder político en Cuba. El momento de mayor distanciamiento afloró a raíz de las críticas que hiciera Fidel Castro a Guantanamera (Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío, 1995) durante una intervención pública televisada en 1998. Las discusiones posteriores a esas declaraciones y su corolario en el lanzamiento de la campaña denominada Batalla de Ideas, que en el cine tuvo un capítulo particular con la creación de los nuevos Estudios de Animación ICAIC, ponen en evidencia la disyunción. Se hizo demasiado visible la consideración del arte y de la difusión pública como elementos subsidiarios de la administración de la sociedad, admitiendo una autonomía para la primera cuyos contornos son negociados constantemente.
La focalización subjetiva de los documentales de Marcelo Martín prorrumpe siempre a partir de una demanda autobiográfica. En Elena, la situación de un edificio ubicado en su zona de residencia; en El tren…, porque, como confiesa por su propia voz: “siempre que regreso es como si estuviera regresando a casa, y es precisamente porque estas tierras me vieron nacer.”
Esa demanda autobiográfica se localiza, además, en un recurso esencial en este largo: la narración en primera persona. En El tren…, la narración en off corre a cargo del propio Martín, y él mismo oficia como personaje dentro del relato, no solo en episodios donde interroga e interactúa con sus personajes, sino un grado más allá. Precisamente a partir de tal elemento emerge la cualidad conflictiva del tratamiento de Martín. Porque de mediador, Martín se transforma en participante directo del conflicto. En el montaje de Elena había incluido sus llamadas telefónicas a diversas empresas estatales encargadas de la dilatada reparación del edificio; aquí, el director se dirige en busca de respuestas a los problemas de Falla a la secretaria del Partido Comunista en la cabecera municipal, Chambas, máxima autoridad política del territorio. La funcionaria solicita un cuestionario con las inquietudes del director, para finalmente negarse a ofrecer respuesta alguna. La reacción de Martin se manifiesta en un plano donde aparece en cámara y, con su propia voz en off, comenta la frustración resultante.
He aquí otro cambio radical en la actitud del documentalista independiente cubano del presente. El poder y sus representantes son encarados desde una posición donde el cineasta se ubica abiertamente de parte de quien demanda, no en la posición de quien oficia un papel neutral, de mediación. Este rasgo ha sido central en la reelaboración de los protocolos de solidaridad con los sujetos subalternos afectados por condiciones de vida difíciles. Esta perspectiva ha sido fundamental en la elaboración de un discurso fílmico en torno a la pobreza y a la subalternidad económica(2) , configurada para el cine en Cuba alrededor, sobre todo, del estreno de Suite Habana (Fernando Pérez, 2003). El cine independiente cada vez más interpela al Estado, ubicándose aparte o incluso en contra de este.
En el caso que me ocupa, Martín atiende a la gente sin hacer pornomiseria. Se interesa por su saber e imaginario, por su memoria y deseos. Desde tales motivos edifica un gesto solidario que convierte a El tren… en un acto de mayor comprometimiento que el de buena parte de la no ficción cubana reciente, interesada más en los temas “fuertes” de la vida cotidiana nacional, esos que la esfera pública oficial ignora o bordea, que en los individuos mismos. Martín asume esta postura declarando su “obligación moral” de revelar y exponer la situación de Falla(3) . El poder oficial aquí se manifiesta a partir de su invisibilidad y mutismo. Se expresa apenas en lo escueto de sus respuestas (“entrevista denegada”) o en la no respuesta. Ello pone en evidencia la crisis que vive el modelo democrático de la vida pública cubana y traslada las preguntas del documental social al territorio de lo político.
Porque una de las cuestiones que articula en mejor modo El tren… es la despolitización del sujeto popular cubano. Allí donde el Estado se ha retirado, no actúa o simplemente no tiene en cuenta a los directamente afectados cuando toma decisiones, la gente no es capaz de responder con alguna forma de organización alternativa. Ni siquiera a la hora de producir soluciones a las demandas de la supervivencia (reparar un techo que se filtra; resolver un salidero de agua) se articulan respuestas provisionales.
El sujeto de la ciudadanía en Cuba está tan habituado a esperar porque la solución de sus problemas se origine “arriba”, que esta clase de conflictos encuentran como respuesta inmovilismo y eso que Peter Sloterdjik denomina “microanarquismos”. Igualmente, la trama institucional cubana ha sido tan remisa a dejar de administrar cada fragmento de la vida cotidiana de sus gobernados, que todo gesto de autogestión o de organización comunal para enfrentar problemas del común ha sido visto con sospecha, si no incluye la mediación de algún actor institucional.
En ese sentido, El tren… ilustra la operacionalidad de un nuevo audiovisual ajeno a la administración de la realidad a través de sus representaciones. Escapado de la esfera de evaluación, diagnóstico y análisis sereno y “objetivo” de las fracturas del consenso en el panorama social nacional, documentalistas como Martín ceden parte de su función de observadores neutrales para involucrarse, abierta y parcializadamente, en el conflicto que documentan. Al renunciar al papel de funcionarios, ceden incluso parte de su función de producción de sentido formal para articular estética y política en partes de una misma ecuación: la del activista (4).
Tal propósito empuja incluso a Martín a incluir una coda en la estructura de El tren… Después de un episodio climático, de cierre dramático, la cámara sube otra vez al tren y el narrador nos invita a viajar hasta Punta Alegre, pueblo costero al final del trayecto de la ferrovía. Allí, un puñado de planos generales muestra un paisaje desolado donde impera la miseria, el abandono, la decadencia. La voz del narrador indica lo que es evidente: “Esta historia no será necesario contarla”.
Este anticlímax, este pliegue de más, sirve para enfatizar la función política de la no ficción de tema social hoy en Cuba. Más que una anécdota local específica y singular, la situación social de Falla es un capítulo de una historia extensa. La animación de créditos del final lo subraya: desde los puntos iluminados sobre el paisaje de Punta Alegre, Falla y algunos pueblos vecinos, un lento zoom back abre la perspectiva a la provincia y, finalmente, al país. Toda Cuba abriga historias como la de Falla. Del fragmento al todo se desplaza la mirada de Martín, que redondea una cita tomada del libro Por los pequeños pueblos, de Eliseo Diego: “No es por azar que nacemos en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio (…) y como ninguna de nuestras obras es eterna, o siquiera perfecta, sé que les dejo a lo más un aviso, una invitación a estarse atentos”.
Notas:
[1] Y al manejo de las objeciones hechas a la administración de la vida cotidiana dentro de los modelos de sociedades socialistas, cuya doctrina sostiene la inexistencia de conflictos antagónicos al interior de la sociedad, así como se cuestiona la conveniencia de que existan figuras fiscalizadoras independientes, como la prensa o los grupos sociales.
[2] No es esta una cuestión menor. Como menciona Ivet Gonzalez en un artículo publicado en IPS en 2014, titulado “Trabajo comunitario cubano se abre al enfoque de derechos”: “Según las últimas cifras públicas de la década de los 2000, la precariedad afecta a casi la cuarta parte de la población de 11,2 millones de habitantes. Especialistas en la materia estiman que hoy viven esa misma cantidad o más familias por debajo de la subsistencia, a causa de la aguda crisis económica de más de 20 años.”
[3] Aunque producido por la productora Caminos del Centro Martin Luther King Jr, El tren… responde más a una motivación privada que a un encargo.
[4] No obstante lo anterior, El tren… tiene una de las mejores facturas de que haya gozado documental alguno en los últimos tiempos en Cuba.
- Tags
- Article