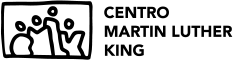En la cima de la silla de Gibara (que solo recuerda una montura desde la población de igual nombre) no hay nada parecido a una construcción que rija el curso de embarcaciones en alta mar, solo una atalaya rocosa desde la que se vislumbra parte de la costa norte holguinera, en un rango que abarca un poco más al oeste del pueblo y la bahía de Gibara; y hasta una distancia similar, hacia el este de las bahías de Jururú y Bariay; la última de las cuales se toma por el lugar en el que desembarcó el Almirante de la Mar Océana.
Escribir desde el futuro allana muchos malentendidos, y esclarece considerablemente las posiciones de quienes se vieron involucrados en la confrontación más sangrienta de la historia humana. A estas alturas, transcurridos los poco más de quinientos años que cursan desde que el genovés pisara tierra en este hemisferio, hasta la fecha, muy pocos desconocen la significación objetiva que ha tenido semejante suceso en el desequilibrio del mundo.
De hecho, tal parece que nos “descubren”, o nos “encontramos”, como se da en llamar eufemísticamente al percance de hace medio milenio, cuando, sistemáticamente, el Norte le ostenta al Sur sus progresos tecno-culturales, como si fuesen logros autónomos, con recursos y talentos propios que no le deben en nada al resto del mundo ni al pasado histórico. El lanzamiento de un costoso transbordador espacial, o de un nuevo software, o una superproducción hollywoodense, del automovil pensante, o cualquier otro indispensable progreso (o no tan indispensable), son resultado directo de un mismo y reiterado suceso, arrastrado en el tiempo como parte de una vergonzosa amnesia histórica, que hace víctimas sistemáticas a los actuales pobladores y economías de las tierras del “Nuevo Mundo”, y otros territorios equinocciales. ¿De dónde salieron los recursos con los que el Norte continuó el progresivo desarrollo evolutivo de sus economías? Es obvio.
A estas alturas, conocido por todos de las lecciones básicas de geografía, no hay más “mundo” que “descubrir”. Lo que hay en este pequeño corpúsculo habitable, suspendido en las enormidades del universo, es todo lo que hay. Ya Ray Bradbury, escritor de Ficción Científica, con los pies bastante bien puestos en La Tierra, anticipó un futuro de similares conquistas en su libro “Crónicas Marcianas”, cuando un grupo de terrícolas (evidentemente estadounidenses), reeditan la colonización del “Salvaje Oeste” de Norte América, nada más y nada menos que en el cercano y estéril planeta Marte.
Si sobrevivimos al actual régimen de administración de los recursos planetarios, no resultará una utopía viajar al espacio exterior y establecer colonias humanas en los planetas que posean condiciones mínimas para que ello suceda. Pero la comodidad del hombre, liada a la desidia y el atropello, saca clara cuenta de los costos que semejante empresa podría tener. ¿No es acaso más ventajoso terminar de esquilmar los pocos recursos que el ultraje colonial dejó en sus antiguas factorías, a través de novedosos procedimientos de “intercambio”; como mismo se perfecciona y optimiza un contaminante motor de combustión interna?
Al final, no son otra cosa que refinados procedimientos para que las cosas sigan “marchando” como hasta ahora. Reflexionando desde aquí, a escasos 275 metros sobre el nivel del mar, que podrían ser parte de una isla futura, o, en el mejor de los casos, una línea costera, el paisaje evoca la remota fecha en que los europeos pusieron sus pies en América; solo que hay muchísimo menos bosque de lo que ellos avistaran. La actual sequía que se aprecia en el árido paisaje de la costa norte holguinera, que en todos los sentidos es resultado lineal de aquel remoto impacto, pudo haberse adelantado o retrasado algo más en el tiempo, pero, conociendo la naturaleza humana, debió resultar inevitable.
Creo que en este punto (geográfico, y de pensamiento), desde donde se atisban tantos detalles en el horizonte y en la historia, valdría la pena repensar los aconteceres, y decidirse por derroteros más higiénicos para nuestra maltratada especie (que también maltrata a otras), procurándonos un espacio más racional y potable, ahora y mañana.
Quisiera ser optimista al respecto, pero, en tan crucial y redundante momento “climático”, el desenlace de la actual Cumbre sobre Cambio Climático, celebrada en Copenhague, Dinamarca, continúa apuntando al deslave y la erosión.
Abajo, en medio de la polvareda que agita un camión en el terraplén, que enlaza la ciudad de Holguín con la base de campismo, emplazada en la ladera de la silla de Gibara, parecieran no tener la misma dimensión del asunto que estoy teniendo ahora. Pero levantando un poco la mirada hacia el horizonte, se pueden advertir enormes estructuras blancas, sirviendo de contrastante fondo a la pintoresca ciudad de Gibara. Son molinos eólicos para aprovechar limpiamente la renovable energía del viento. Son buenos vientos los que llegan a estas tierras; vientos que pueden empujar embarcaciones ligeras, con pesadas cargas de ideas y propósitos, propulsadas a vela desde el otro lado del mundo; vientos que no son buenos ni malos, más que lo que sepamos sacarle de provecho, una vez conscientes de lo que suele pasar cuando la codicia puede (paradójicamente) más que el espíritu de sobrevivencia.
El grupo de personas que me acompaña me pide que les saque una foto, y yo se las tomo. Luego le pido a uno de ellos que haga lo mismo por mí, por lo que me incorporo rápidamente al grupo. Quisiera quedarme con una constancia gráfica de este lugar; creo que es un excelente emplazamiento para otear el horizonte, para escudriñar el pasado y el futuro desde un faro natural para entender la historia.
texto y fotos: Amilkar Feria Flores