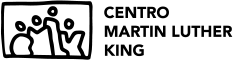Parados, casi con gesto de solemnidad, frente al conjunto escultórico de Atabey, que data de más de quinientos años atrás, es imposible sustraerse del contexto que abrigó a las comunidades prehispánicas que habitaron estos remotos y agrestes parajes del archipiélago cubano. Ubicado en el extremo sur- occidental de la región oriental del país, cabo Cruz se revela como un sitio de incalculable riqueza natural e histórica.
Luego de un recorrido de aproximadamente medio kilómetro, por un sendero que comienza en la carretera con rumbo a la comunidad de Cabo Cruz, comienzan a aparecer numerosos agujeros en el suelo. Agujeros que, mientras se avanza por el camino, se hacen considerablemente grandes, hasta terminar en tipologías de enormes desplomes de antiguas cavernas. Es el sitio arqueológico del Guafe, que parece estar inscrito dentro de un patrón que se repite con mucha frecuencia en los accesos a cuevas y solapas de esa zona oriental.
Para su uso mágico-religioso, resulta obvia la elección del imponente emplazamiento físico en el que fue labrado, sobre una estalagmita, un conjunto de varias figuras antropomorfas. En un desnivel de unos quince metros, rodeado de agua acumulada por las escasas lluvias de la región, el grupo iconográfico se esculpió en el punto exacto donde un rayo de luz solar incide los 21 de diciembre, durante el solsticio de invierno.
Otro rasgo distintivo, de asombroso efecto místico, es el alga fosforescente que cubre las aguas estancas del recinto, confiriéndole una coloración verde-metálico, que se tornasola según desde donde se le observe.
En toda el área también existen otros desplomes, de dimensiones ligeramente menores, en los que se pueden encontrar otras intervenciones escultóricas, aprovechando la ubicación de las paredes y formaciones secundarias de la cueva. En las inmediaciones, aprovechando una profunda fisura del terreno, es posible apreciar un cementerio en el que fueron encontrados numerosos restos humanos. Justo a unos pasos del sitio de enterramientos, se encuentra un cactus de aproximadamente diez metros de altura, mudo testigo del remoto discurrir aborigen; pues data de aproximadamente cinco centurias atrás.
Hace cuatro años, cuando una pareja de amigos me mostró un paquete de fotos, tomadas en el recorrido que hicieron por esta zona de la provincia granmense, quedé virtualmente impaciente por visitar el asombroso espacio que acogió a nuestros primeros pobladores, amén de las bellezas paisajísticas que atesora la región. Tratándose de una zona de confluencia entre dos aguas, esta vez marítimas, cabo Cruz ofrece uno de los contrastes de este tipo más notables en los mares inmediatos a la isla grande. Se trata de las confluencias de las aguas del golfo de Guacanayabo, hacia el norte, y las del Caribe, hacia el sur. El golfo muestra una apariencia estanca y baja, de mar tranquilo, poco agitado, con una coloración verde-sepia; en contraposición con las devastadoras rompientes del inconmensurable Caribe, de un azul profundo y brillante.
En la costa que da al mar abierto, guardada por una de las barreras coralinas más grandes de la región, que comienza en las inmediaciones de punta El Inglés, extendiéndose hasta cabo Cruz, se asienta la comunidad del mismo nombre. Sitio paradisíaco, construido sobre un acantilado que desciende hasta el emplazamiento del decimonónico faro, que alumbra las despejadas noches del estrecho de Colón, es también un lugar en el que pareciera regresar, o donde nunca se perdió, el antiguo respeto por la propiedad del prójimo: Una vez llegados, en compañía de jóvenes amigos manzanilleros, dejamos las cosas sobre la arena de la playa, sin temor de que algo pudiera perderse.
Caminando en ambas direcciones por la línea de la costa, en ocasiones hasta varios kilómetros, o cuando incursionamos en el Guafe, mis compañeros de viaje insistieron en que no perdiera el tiempo guardando las cosas, porque “aquí nadie le facha nada a nadie”. Tanto como la hospitalidad de sus moradores, de la que nos servimos, a veces hasta el cansancio, pidiendo agua fría para beber, o que nos permitiesen conectar los cargadores de baterías en los tomacorrientes de sus casas, resultó diáfano el trato con cualquiera que nos cruzásemos en su única y serpenteante calle.
Es aquí, al amparo de la barrera coralina, que mucho me recuerda a las que existen en la península de Guanahacabibes, en el extremo occidental de Cuba, donde se emplaza la cooperativa pesquera más meridional de la isla. De paso, como ya era noticia, que pude escuchar unos meses atrás, tal vez un año, pudimos apreciar el curioso experimento de peces de agua dulce, para consumo humano, adaptados a la salinidad marina. La tilapia, especie introducida en el país durante el pasado siglo, corre ahora una extraña aventura en alta mar. Resultado de investigaciones científicas, las instituciones competentes han echado a andar el ambicioso proyecto de la cría de este pez en condiciones marinas.
En grandes granjas, parceladas en círculos flotantes de plástico, protegidos en su parte inferior con mallas para evitar la depredación de otras especies propias de ese medio, los remolcadores arrastran los enormes salvavidas hasta distancias prudencialmente distantes de las costas, con la finalidad de lograr el óptimo crecimiento de dicha especie en las nuevas condiciones.
Con carácter experimental, tomando las precauciones que eviten la fuga de los ejemplares contenidos en cada jaula, dado el impredecible riesgo ecológico que pudiera acarrear esta especie en la vida de la plataforma insular, todo parece marchar, o flotar, como estaba pronosticado. Los resultados son ostensibles, y ya benefician la industria alimenticia de la provincia, algo que no pudimos constatar con una degustación, pero si de otros manjares marineros que se ofertan en el restauran de la cooperativa, a precios tan módicos, que el sitio se convirtió en blanco frecuente de incursiones gastronómicas, por parte de nuestro reducido grupo.
Devastada por los ciclones de años recientes, Cabo Cruz no parece haber sido víctima de semejantes cataclismos. Rápidamente revitalizada, hoy ofrece una floreciente apariencia. Nuevamente electrificada, con la planta de alevinaje en funcionamiento, su realidad arrostra planes futuros.
Entre el cuerno de luna creciente, estrellas fugaces, y el cronometrado compás del faro, la nocturnidad de cabo Cruz evoca las primigenias noches de nuestros antecesores. Todo apunta al agua, a Atabey y sus corrientes de superficie. Al agua que baña los litorales norte y sur del cabo, a la que se escurre bajo las áridas rocas y suelo de su porción terrestre, y a la que pudiera caer, eventualmente, durante las furtivas precipitaciones; como la que nos empapó, justo la última noche, cuando dormir a cielo abierto se había convertido en un hábito.
texto y fotos: Amilkar Feria Flores