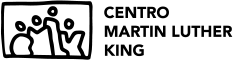Cuando en el Vaticano se habla de beatificaciones y canonizaciones, suele decirse que “las cosas de palacio, caminan despacio”, haciendo alusión a procesos largos y engorrosos que éstas pueden tener. Así se responde, por ejemplo, cuando se pregunta por la canonización de monseñor Romero. Pero, al parecer, no siempre es así; hay beatificaciones que tienen procesos distintos: acelerados, expeditos, sin traba alguna; la más reciente, de Juan Pablo II, es un buen ejemplo de ello. En El Salvador en estos días de grandes ceremonias y celebraciones ha surgido nuevamente la pregunta: ¿Por qué no avanza el proceso de canonización de monseñor Romero? Recordemos, de paso, que el anuncio formal del proceso lo hizo monseñor Arturo Rivera y Damas en marzo de 1990, dándose inicio la etapa diocesana.
Por honradez a los hechos hay que decir que el proceso de monseñor Romero ha enfrentado obstáculos y rechazo por sus mismos compañeros de báculo, por algunas autoridades eclesiásticas, por la oligarquía salvadoreña y por el poder mediático. De una u otra forma estos sectores han odiado y difamado a monseñor; lo hicieron en vida y después de su asesinato.
Por honradez con los hechos también hay que decir que, Juan Pablo II, durante su primera visita a nuestro país, reivindicó – con palabras y gestos – la figura de monseñor, y lo hizo frente a esos grupos hostiles. En su plegaria ante la tumba de monseñor dijo: “Reposan dentro de sus muros (de Catedral) los restos mortales de monseñor Romero, celoso pastor a quien el amor de Dios y el servicio a los hermanos condujeron hasta la entrega misma de la vida de manera violenta, mientras celebraba el Sacrificio del perdón y reconciliación” (El Salvador, marzo, 1983). Y en su homilía pronunciada horas más tarde expresó:“¡Cuántas vidas nobles, inocentes, tronchadas cruel y brutalmente! También de sacerdotes, religiosos, religiosas, de fieles servidores de la Iglesia, e incluso de un pastor celoso y venerado, arzobispo de esta grey, monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien trató, así como los otros hermanos en el Episcopado, de que cesara la violencia y se restableciera la paz” (El Salvador, marzo, 1983).
Ignacio Ellacuría, comentando este mensaje, sostiene que Juan Pablo II recupera como víctima inocente a Monseñor Romero, a sacerdotes, religiosos y religiosas, y a otros fieles de la Iglesia, a quienes el discurso oficial (político, económico, eclesiástico, y mediático) había señalado como personas traidores a su fe y a su ministerio, como personas al servicio del comunismo internacional.
Lo dicho por Juan Pablo II, pues, confirmaba lo que la fe viva del pueblo ha sostenido durante años, es decir, que Monseñor Romero fue un obispo testigo del Evangelio para la esperanza de los pobres. Y lo fue de forma muy concreta: acompañando y orientando al pueblo en sus anhelos de libertad; consolando a las víctimas en aquellos lugares donde había dolor y muerte; siendo voz de los que tenían prohibido su derecho a la expresión; arriesgando y dando su vida por las víctimas, incluso – como lo dijo en su momento – “ por aquellos que vayan a asesinarme”.
Ahora bien, también por honradez a los hechos, hay que recordar que el papa – nuevo beato – no siempre mantuvo una actitud positiva ni se mostró realmente interesado por la grave persecución que sufría, especialmente la arquidiócesis, ni por las amenazas y peligros que se levantaban contra Romero. De su primer encuentro con Juan Pablo II, en marzo de 1979, monseñor relata en su “Diario” lo siguiente: “Yo salí complacido por este encuentro, pero preocupado por advertir que influía una información negativa acerca de mi pastoral, aunque en el fondo recordé que había recomendado audacia y valor, pero al mismo tiempo, mesurada por una prudencia y un equilibrio necesario. Aunque mi impresión no fue del todo satisfactoria… creo que ha sido una visita y una entrevista sumamente útil…”. En otras palabras, monseñor regresó de esa visita cargado más de advertencias papales, que de apoyo y aprobación para su ministerio.
Finalmente, si la Iglesia busca ser honrada consigo misma, ha de caer en la cuenta que, para ser creíble en el mundo de los pobres, requiere no sólo de la santidad de las virtudes eclesiales, éticas y milagrosas; sino – sobre todo – de la santidad de la vocación profética que se expresa en la defensa del pobre, el huérfano, la viuda, los extranjeros. Ese tipo de santidad se recoge en la tradición de los profetas de Israel, en Jesús de Nazaret, en la práctica pastoral de algunos padres de la Iglesia, en documentos del episcopado latinoamericano, en hombres y mujeres del pueblo y, de manera ejemplar universalmente reconocida, en monseñor Romero.
Si pastores como Monseñor Romero son los que han posibilitado una fe viva y un profundo sentimiento religioso entre el pueblo, ¿por qué no se cultivan y favorecen esos rasgos de santidad?
El padre Ellacuría sostuvo en su momento, que a lo mejor nadie olvida a Monseñor Romero, pero no todos lo recuerdan como resucitado y presente. Y agregaba: “Hasta puede considerarse (Monseñor Romero) un pasado glorioso, un pasado del que vana-gloriarse, pero que no ha de seguir dándose, por cuanto son otras las circunstancias”. A los que así podían pensar Ellacuría les replicaba: “pueden ser distintas las circunstancias y la situación, pero es más clara aún la ausencia del Espíritu, la pascua o paso del Señor, como se dieron en monseñor Romero”. (Cfr. Memoria de monseñor Romero, Carta a las Iglesias, nn.493-494, 2002).
Dicho con otras palabras, no se trata sólo de llevar a los altares a Monseñor Romero, tampoco de limitarnos a elogiar virtudes, sino de dejarnos inspirar por su ejemplo en la consecución de las causas que siguen vigentes: el Reino de Dios y su justicia, la opción por los pobres, la compasión con las víctimas, la indignación profética. De esa santidad necesita la Iglesia y el mundo de hoy.
por: Carlos Ayala Ramírez