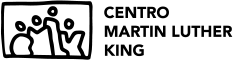¿Cuántos días han transcurrido desde que pasó el huracán Ian por Pinar del Río? Es la primera pregunta que me hago mientras subo al bus e intento contar una historia coherente desde el principio. Sé que fue en septiembre, y que lo poderoso y destructivo se mantiene en el imaginario de quienes habitan las provincias más occidentales de Cuba (Pinar del Río y Artemisa).
Tal vez google contabilice en rango de fechas lo que a miles de familias les costó sus casas, sus cultivos, sus espacios más queridos, su oso de peluche —como contaba aquella conmovedora historia de un niño en un medio de prensa público cubano—. Por esos días de incertidumbres y tristezas, nuestro Centro Martin Luther King Jr., convocó a vecinos y vecinas para que aportaran lo que quisieran como donación. A esa convocatoria se sumaron organizaciones no gubernamentales, colectivos, activistas, instituciones religiosas y vecinos de Pogolotti. Rápidamente armamos módulos de alimentos y aseo. Fuimos a ser impactados, también, por el rastro atroz que había dejado Ian.
Mientras conversamos de camino a Puerto Esperanza y San Cristóbal cargados con más de 80 módulos de alimentos para familias en estado de vulnerabilidad, yo que jamás había visitado Pinar del Río o Artemisa, escucho a una de nuestras compañeras: “ustedes ven el verde del paisaje ahora, la otra vez cuando vinimos era todo amarillo y se respiraba mucha desolación”. Otra de las compañeras reaccionó y dijo: “este verde se recuperó con lluvia, lo que pasa es que aquella vez fue demasiado hasta para vivir”. Grabo estas frases en mi cabeza, como quien quiere memorizar todo el camino.
Más de 140 kilómetros separan La Habana de Puerto Esperanza, un poblado en Viñales que no tiene mucho asfalto a no ser el de la carretera central. Todavía hay casas parcialmente derrumbadas, otros espacios vacíos con madera en donde, alguna vez, hubo un hogar. Miro atentamente absolutamente todo. No hay tano tabaco, ni tantos sembrados, pero sí mucho silencio. Pocas personas caminan de un lugar a otro.
Llegamos a nuestro primer destino, nos bajamos y quedamos asombrados por un pequeño campamento-iglesia llamado El Pesebre. Su pastora nos recibe con una sonrisa. Compartimos algunas palabras con los feligreses y la palabra que más escucho es “Gracias”. Oramos junto a ellos y ellas, y al ver sus rostros mientras reciben la pequeña contribución que cargan nuestras manos —mediadores de una ayuda enviada por organizaciones norteamericanas y canadienses amigas del CMLK— sonreímos también. La palabra Gracias y las sonrisas siguen siendo medicina ante cualquier situación de crisis.
De regreso, en San Cristóbal, la Red de Educadores y Educadoras Populares de este territorio, nos recibieron en un centro de enseñanza mixto. Desde el delegado de circunscripción hasta un niño intranquilo que nos tomó de las manos, nos miraban fijamente.
Dania, quien es una de las coordinadoras de la red, con esa enérgica y tierna mirada, tenía todo organizado: la gente se deja guiar por la alegría que desprende su rostro. Una madre con cuatro niños a su cuidado, una familia con tres pacientes psiquiátricos, una adolescente embarazada, una anciana y su hija, una madre con problemas psiquiátricos al cuidado de su hija, un hombre viudo, una familia responsable de un paciente con cáncer, una mujer, un niño, éstas unas de las decenas de familias que nos esperaban.
Nuestra contribución no solo aliviará— al menos por unos días— algunas necesidades básicas de estos núcleos familiares afectados por el huracán Ian; sino las afectaciones propias de una crisis post pandemia, inflacionaria, y de dificultad para la reproducción cotidiana de la vida. Ni las imágenes o videos serán suficientes para graficar cada uno de los momentos de nuestro viaje, ni las palabras entre lágrimas de la gente, pero me quedo con la expresión del niñito intranquilo: “¡mamá, mamá, esa es la gente del Centro!”. Y el agradecimiento, ahora, es del lado acá con la palpitación en el medio del pecho.