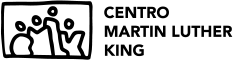Dilma camina con prisa. Un enjambre de periodistas la sigue desde lejos, del otro lado de la reja que limita el perímetro del edificio de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde está preso el ex presidente Lula. Adentro la espera el actor norteamericano Danny Glover. Ambos serán las dos únicas personas que, fuera de su entorno familiar, podrán visitarlo en la semana. Han pasado ya las 4 de la tarde y, aunque la temperatura ha bajado a 18 grados, Dilma siente calor. No es porque haya corrido temiendo atrasarse. Dice que pensó que eran los nervios. Pero pronto supo que era la indignación.
La Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba es un edificio moderno de 18 mil metros cuadrados y muy bien equipado. Fue inaugurado en el año 2007. Lula estableció también un plan de carrera muy favorable para los agentes federales, aumentando exponencialmente sus salarios y beneficios laborales. Además, les brindó la autonomía y la independencia que siempre habían reclamado.
Es la indignación, se repite Dilma en silencio, mientras ingresa y observa la placa donde consta que ese edificio, ahora uno de los más lúgubres símbolos de la infamia, ha sido inaugurado cuando Brasil soñaba volverse una nación edificada sobre los derechos ciudadanos, cuando soñaba acabar con los privilegios de sus élites y con la impunidad de unas clases dominantes coloniales, esclavistas y racistas. Para esto, había que combatir los delitos de los ricos en un país que había transformado la justicia en una maquinaria de encarcelamiento de pobres, de trabajadores, de jóvenes negros, de sin tierra, de sin techo y sin derechos. La Superintendencia de Curitiba, como la de tantas otras regiones del país, fue reacondicionada para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros. Ahora, 15 años después, se transformó en la prisión donde está encarcelado el futuro democrático de la nación.
El día comienza a perder su luz. Hace dos meses que cielo de Curitiba carece de brillo.
Un oficial le pregunta a Dilma si trae algún dispositivo electrónico. Le han concedido el beneficio de no revisarla. En compañía de tres agentes, se dirige al ascensor que la llevará hasta el tercer piso. Allí, subirá un piso más por la escalera hasta la “sala especial”, caricaturesco eufemismo que la policía utiliza para llamar a la celda en que se encuentra preso Lula.
La infamia
Nada indica que el golpe triunfará en Brasil y, de hecho, a juzgar por las perspectivas abiertas, podemos considerar que se ha tratado de un verdadero fracaso. Sin embargo, este 31 de mayo de 2018, la democracia brasileña ha sufrido una herida que demorará muchos años en cicatrizar.
La historia nunca avanza en línea recta y la humillación que sufre una nación puede demorar décadas en exponerse y muchas más en expurgarse. Cuando se trata de infamias, la historia suele no ser indulgente con el tiempo. Las infamias nunca se repiten como farsa. Las infamias son siempre tragedias. Y las tragedias horadan, desgarran el alma de los pueblos, hasta que se transforman en el fermento de aprendizajes que enseñan a protegernos de la prepotencia, la arbitrariedad y la violencia de los poderosos.
En esa montaña de escombros que es la democracia brasileña, el 31 de mayo se consumó la que quizás haya sido la ignominia más cruel del golpe. Siendo Dilma aún la presidenta electa de Brasil, debió ingresar a una prisión para visitar a quien fuera su antecesor. Siendo ella la presidenta electa de Brasil, debió subir esos cuatro malditos pisos para que le dijeran que allí, en eso que ellos llaman “sala especial” y no es otra cosa que una celda inmunda, está preso Lula. Y que le quedaba algo más de media hora antes de que la invitaran a salir.
La arbitrariedad jurídica de unos tribunales dispuestos a condenar sin pruebas, la prepotencia autoritaria de un juez gris, ungido de impunidad y mesianismo, volvía a encontrar a Lula y Dilma en una cárcel, nuevamente como víctimas.
La celda
Dilma y Danny Glover abrazan a Lula. Ella lo ve un poco más flaco. Debe ser por la falta de ejercicio, piensa.
La celda es pequeña. 15 metros cuadrados y cuatro paredes. Contra una de ellas, una cama. Contra otra pared, un armario. Al medio, una mesa con cuatro sillas. Del otro lado de la cama, un aparato de televisión también pequeño, donde sólo se sintonizan los canales abiertos. Al costado, una cinta ergométrica para hacer ejercicios físicos. Allí pasa Lula todo el día, todos los días, desde hace casi dos meses. Recibe una visita semanal de su familia y de algunas personalidades o amigos, aunque estos últimos por un período muy breve, nunca más de una hora. En la celda hay algunos pocos libros. Lula lee, piensa, ve televisión y cuenta a sus visitantes que imagina los desafíos que se abren para un Brasil cuya decadencia política parece no tener fin.
El actor norteamericano Danny Glover permanece algo más que 15 minutos con ellos. Deberá tomar el vuelo que lo lleva a San Pablo y luego a Estados Unidos. Le expresa a Lula su cariño y apoyo. También, su compromiso de seguir luchando para que se haga justicia, para que Lula recupere su libertad y Brasil su democracia.
Dilma y Lula se quedan a solas, como tantas otras veces. Pero en esta ocasión, parece como si la historia hubiera vuelto atrás. Como si estuvieran viviendo una remake mal contada de aquellos años en los que él estuvo preso por orden de la policía política de la dictadura y ella encarcelada en un centro de detención militar, torturada, golpeada, humillada. La historia parece desplomarse sobre sus cabezas, como si todo volviera a empezar.
Dilma observa la celda. No hay nada colgado en las paredes. La “sala especial” está aislada de todo y, allí, Lula no puede tener contacto con ningún otro preso. Las dictaduras siempre lo supieron: la peor condena que puede imponerse a un ser humano es la soledad.
Lula dice estar indignado. Lo repite como una especie de oración. “No me permito el derecho al odio porque el odio envenena la vida”, le dice a Dilma con voz firme. “Lo que tengo es una inmensa indignación por lo que me han hecho y por lo que están haciendo con el país”, agrega. “Espero, vivo esperando, que demuestren que soy culpable de algo.”
Hablan de la Petrobras y de cómo el gobierno de Michel Temer ha privatizado sectores rentables y estratégicos, cómo la política de precios de los combustibles perjudica severamente una economía en crisis, así como ya muestra sus consecuencias la desastrosa opción de exportar petróleo crudo e importar sus derivados, en uno de los países cuya empresa estatal petrolera se había vuelto una de las más competitivas y rentables del mundo. Se roban los recursos naturales y privatizan la Petrobras, hacen lo que siempre quisieron hacer esas oligarquías indolentes y corruptas. Y para hacer lo que siempre quisieron hacer, necesitaban destituir a Dilma e impedir que Lula volviera a ser presidente de un país soberano y digno. Ambos lo saben. Conversan sobre esto.
“Me preocupa mi situación”, dice Lula. “Pero mucho más me preocupan Brasil y el pueblo brasileño.”
Son las 5 menos 10 y Dilma debe irse.
Se despiden con un fuerte abrazo. Tantas veces se abrazaron, tantas victorias los iluminaron. Tantas derrotas los unieron. Se abrazan sin decirse nada, o diciéndoselo todo.
Dilma sale de la celda, pero antes de llegar a la escalera regresa. Y vuelve a abrazarlo.
No lloran. Esta vez, no lloran. Cumplen quizás una promesa que nunca se hicieron, pero que parecen dispuestos a respetar.
El día en que fue destituida, Dilma conversaba con sus más cercanos colaboradores, cuando vio sorprendida que Lula estaba detrás de una columna, distante y extraño. Se acercó y vio que lloraba desconsoladamente. Lo abrazó en silencio.
Dos años más tarde y pocos minutos antes de entregarse a la Policía Federal, Lula buscaba a Dilma para despedirse. La encontró en un rincón de la sala, llorando. Volvieron a abrazarse.
“Vamos a resistir, tenemos que resistir”, le dice Lula al despedirse.
Dilma baja los cuatro pisos rápidamente. Al salir la invade una profunda congoja. Le gustaría estar sola, se siente triste, inmensamente triste.
Camina hacia los periodistas que la esperan del otro lado de la calle. Poco le interesa lo que van a preguntarle, sólo quiere llegar al campamento que, desde hace casi dos meses, no abandona su emplazamiento, a pocos metros del edificio donde está preso su líder. Hombres y mujeres heroicos, valientes, que no aceptan que la historia sea transformada en una avenida por la que desfilan los poderosos, mientras los pobres observan sin otro sentimiento que la humillación, la sumisión y la insignificancia.
Dilma se acerca a los militantes que acampan en Curitiba. Sus gritos y cantos van devolviéndole el alma al cuerpo. “Dilma guerrera/ de la patria brasilera”. Aún no ha llegado, y ya siente sus abrazos y besos. Aún no ha llegado, y se da cuenta que nunca se ha despegado de ellos.
Dilma camina y vuelve a sentir sus piernas. Su corazón late cada vez más deprisa, su espalda se vuelve firme, sus ojos brillan, su risa explota. “A resistir”, piensa ya en voz alta. “A resistir. No nos entreguemos nunca. Vamos a resistir.”
Y se funde en la multitud que la espera.
- Tags
- Article